La fe en Dios no se mantendrá por mucho tiempo pura e incontaminada si no se apoya en la fe de Jesucristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo (Lc 10,22). Esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo (Jn 17,3). A nadie, por lo tanto, es lícito decir: Yo creo en Dios, y esto es suficiente para mi religión. La palabra del Salvador no deja lugar a tales escapatorias: El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre (1Jn 2,23).
En Jesucristo, Hijo encarnado de Dios, apareció la plenitud de la revelación divina: Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas; últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo (Heb 1,1-2). Los libros santos del Antiguo Testamento son todos palabra de Dios, parte sustancial de su revelación. Conforme al desarrollo gradual de la revelación, en ellos aparece el crepúsculo del tiempo que debía preparar el pleno mediodía de la Redención. En algunas partes se habla de la imperfección humana, de su debilidad y del pecado, como no puede suceder de otro modo cuando se trata de libros de historia y legislación. Aparte de otros innumerables rasgos de grandeza y de nobleza, hablan de la tendencia superficial y materialista que se manifestaba reiteradamente a intervalos en el pueblo de la Antigua Alianza, depositario de la revelación y de las promesas de Dios. Pero cualquiera que no esté cegado por el prejuicio o por la pasión no puede menos de notar que lo que más luminosamente resplandece, a pesar de la debilidad humana de que habla la historia bíblica, es la luz divina del camino de la salvación, que triunfa al fin sobre todas las debilidades y pecados. Y precisamente sobre este fondo, con frecuencia sombrío, la pedagogía de la salvación eterna se ensancha en perspectivas, las cuales a un tiempo dirigen, amonestan, sacuden, consuelan y hacen felices. Sólo la ceguera y el orgullo pueden hacer cerrar los ojos ante los tesoros de saludables enseñanzas encerrados en el Antiguo Testamento. Por eso, el que pretende desterrar de la Iglesia y de la escuela la historia bíblica y las sabias enseñanzas del Antiguo Testamento, blasfema la palabra de Dios, blasfema el plan de la salvación dispuesto por el Omnipotente y erige en juez de los planes divinos un angosto y mezquino pensar humano. Ese tal niega la fe en Jesucristo, nacido en la realidad de su carne, el cual tomó la naturaleza humana de un pueblo que más tarde había de crucificarle. No comprende nada del drama mundial del Hijo de Dios, el cual al crimen de quienes le crucificaban opuso, en calidad de Sumo Sacerdote, la acción divina de la muerte redentora, dando de esta forma al Antiguo Testamento su cumplimiento, su fin y su sublimación en el Nuevo Testamento.
La revelación, que culminó en el Evangelio de Jesucristo, es definitiva y obligatoria para siempre, no admite complementos de origen humano, y mucho menos sucesiones o sustituciones por revelaciones arbitrarias, que algunos corifeos modernos querrían hacer derivar del llamado mito de la sangre y de la raza. Desde que Cristo, el Ungido del Señor, consumó la obra de la redención, quebrantando el dominio del pecado y mereciéndonos la gracia de llegar a ser hijos de Dios, desde aquel momento no se ha dado a los hombres ningún otro nombre bajo el cielo, para conseguir la bienaventuranza, sino el nombre de Jesucristo (Hech 4,12). Por más que un hombre encarnara en sí toda la sabiduría, todo el poder y toda la pujanza material de la tierra, no podría asentar fundamento diverso del que Cristo ha puesto (1Cor 3,11). En consecuencia, aquel que con sacrílego desconocimiento de la diferencia esencial entre Dios y la criatura, entre el Hombre-Dios y el simple hombre, osase poner al nivel de Cristo, o peor aún, sobre El o contra El, a un simple mortal, aunque fuese el más grande de todos los tiempos, sepa que es un profeta de fantasías a quien se aplica espantosamente la palabra de la Escritura: El que mora en los cielos se burla de ellos (Sal 2,4).
(Carta encíclica "Mit brennender Sorge" del Sumo Pontífice Pío XI sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich Alemán, en la dominica de Pasión, 14 de marzo de 1937)
Monday, August 27, 2007
La genuina fe en Jesucristo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


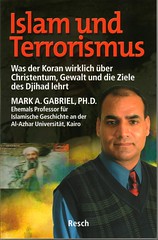

No comments:
Post a Comment